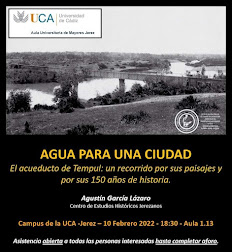El próximo 30 de agosto se cumplirán seis años de la aciaga tarde en que el Adriano III, el popular y emblemático Vapor del Puerto, se hundió tras chocar con la dársena de Cádiz. Cuando lo reflotaron se varó en el Guadalete, donde sigue, abandonado a su mala suerte, irrecuperable y con aspecto de estar momificado. De nada sirvió que la Junta de Andalucía lo declarara BIC (Bien de Interés Cultural) en 2001 y poco o nada hicieron para recuperarlo las autoridades “competentes” -salvo pasarse la ‘pelota’ unas a otras- ni el empresario que adquirió el Vapor tras irse a pique y que se comprometió a ponerlo de nuevo a navegar.
 Concluyó entonces la vida de la saga de las tres motonaves Adriano que unieron El Puerto y Cádiz durante 81 años, la penúltima etapa de una historia que comenzó a fines del siglo I antes de nuestra era, cuando el todopoderoso patricio gaditano Balbo ‘el Menor’ mandó abrir en las arenas de la flecha litoral de Valdelagrana, ‘a pala y azada’, la actual desembocadura del Guadalete para establecer, en el entorno del Castillo de San Marcos, las infraestructuras portuarias del Puerto Gaditano, el puerto comercial de Gades, que lo fue hasta que en el siglo IV El Puerto comenzó su propia historia, segregado de la metrópolis de la que nació y de la que formó parte. Desde entonces la comunicación fluvio-marítima entre El Puerto y Cádiz fue en consonancia al grado de desarrollo poblacional y económico de ambos enclaves en el curso de la Historia.
Concluyó entonces la vida de la saga de las tres motonaves Adriano que unieron El Puerto y Cádiz durante 81 años, la penúltima etapa de una historia que comenzó a fines del siglo I antes de nuestra era, cuando el todopoderoso patricio gaditano Balbo ‘el Menor’ mandó abrir en las arenas de la flecha litoral de Valdelagrana, ‘a pala y azada’, la actual desembocadura del Guadalete para establecer, en el entorno del Castillo de San Marcos, las infraestructuras portuarias del Puerto Gaditano, el puerto comercial de Gades, que lo fue hasta que en el siglo IV El Puerto comenzó su propia historia, segregado de la metrópolis de la que nació y de la que formó parte. Desde entonces la comunicación fluvio-marítima entre El Puerto y Cádiz fue en consonancia al grado de desarrollo poblacional y económico de ambos enclaves en el curso de la Historia.Un monopolio de los duques de Medinaceli.
 Con algunos destacados antecedentes, como su mención en las Cantigas de Santa María de Alfonso X (la 368), no será hasta fines del siglo XV cuando las fuentes documentales comiencen a hacerse eco, ya de forma ininterrumpida hasta nuestros días, de los ‘barcos del pasaje’ entre El Puerto y Cádiz, que tradicionalmente fueron faluchos pesqueros (arbolados con un palo inclinado a proa -la entena- y vela latina) adaptados a su nuevo quehacer. Por vez primera, que se sepa, en 1489, cuando el concejo de Jerez mostró sus quejas al portuense porque a los pasajeros jerezanos se les cobraba por la travesía medio real en vez de los 6 maravedís que estaban estipulados, desde fecha incierta.
Con algunos destacados antecedentes, como su mención en las Cantigas de Santa María de Alfonso X (la 368), no será hasta fines del siglo XV cuando las fuentes documentales comiencen a hacerse eco, ya de forma ininterrumpida hasta nuestros días, de los ‘barcos del pasaje’ entre El Puerto y Cádiz, que tradicionalmente fueron faluchos pesqueros (arbolados con un palo inclinado a proa -la entena- y vela latina) adaptados a su nuevo quehacer. Por vez primera, que se sepa, en 1489, cuando el concejo de Jerez mostró sus quejas al portuense porque a los pasajeros jerezanos se les cobraba por la travesía medio real en vez de los 6 maravedís que estaban estipulados, desde fecha incierta. Ya entonces el tráfico de pasajeros estaba monopolizado por los señores jurisdiccionales de El Puerto, los duques de Medinaceli, que lo eran desde 1370, y en sus manos continuó –siempre explotado por vía de arrendamiento- hasta 1743, catorce años después de que la ciudad dejara de ser un señorío para convertirse (1729) en ciudad realenga. Entonces,
 una Real Orden de Felipe V eliminó el presunto derecho del monopolio por no tener base legal alguna y que sólo se sustentó durante siglos, decía el documento, por ‘la tolerancia anticuada’.
una Real Orden de Felipe V eliminó el presunto derecho del monopolio por no tener base legal alguna y que sólo se sustentó durante siglos, decía el documento, por ‘la tolerancia anticuada’.Años atrás, hacia 1680, cuando en Cádiz se estableció la cabecera de las flotas de Indias y la bahía comenzaba a vivir un notable crecimiento a impulsos del tráfico comercial con América, el servicio de los ‘barcos del pasaje’ se “liberalizó”, pudiendo los barqueros portuenses y gaditanos desde entonces cubrir la travesía con sus propios faluchos; eso sí, teniendo que satisfacer, entre otras prestaciones, una renta a las arcas ducales.
Las festivas travesías
 Numerosos viajeros -en torno a un centenar- que conocieron, por vividas, las travesías en los ‘barcos del pasaje’, escribieron de ellas: viajeros ilustrados y románticos, afamados escritores o en ciernes de serlo, militares, diplomáticos, aventureros… Antonio Ponz, José María Blanco White, Antonio Alcalá Galiano, Fernán Caballero, Pedro Antonio de Alarcón, Pío Baroja, Alejandro Dumas, Théophile Gautier, Antoine de Latour, Charles Davillier… Acaso el testimonio más antiguo, de 1594, está en el diario que a modo de una guía de viaje escribió monseñor Camilo Borghese, a quien el Papa Clemente VIII envió como nuncio ante la corte de Felipe II, y que entonces recaló en El Puerto procedente de Sanlúcar. Hizo carrera monseñor, pues en 1605, a los once años de su travesía de El Puerto a Cádiz, fue elegido Papa con el nombre de Pablo V. Pregúntenle a Galileo por él.
Numerosos viajeros -en torno a un centenar- que conocieron, por vividas, las travesías en los ‘barcos del pasaje’, escribieron de ellas: viajeros ilustrados y románticos, afamados escritores o en ciernes de serlo, militares, diplomáticos, aventureros… Antonio Ponz, José María Blanco White, Antonio Alcalá Galiano, Fernán Caballero, Pedro Antonio de Alarcón, Pío Baroja, Alejandro Dumas, Théophile Gautier, Antoine de Latour, Charles Davillier… Acaso el testimonio más antiguo, de 1594, está en el diario que a modo de una guía de viaje escribió monseñor Camilo Borghese, a quien el Papa Clemente VIII envió como nuncio ante la corte de Felipe II, y que entonces recaló en El Puerto procedente de Sanlúcar. Hizo carrera monseñor, pues en 1605, a los once años de su travesía de El Puerto a Cádiz, fue elegido Papa con el nombre de Pablo V. Pregúntenle a Galileo por él.Los viejos documentos de archivos y los testimonios de los viajeros permiten conocer las señas de identidad que eran propias a las travesías, principalmente durante el último tercio del
 luminoso siglo XVIII y la decadente primera mitad del XIX. Así, por ejemplo, las broncas y peleas mantenidas en el muelle de la Pescadería portuense (frente al Castillo de San Marcos) entre los barqueros y caleseros por hacerse con los pasajeros; la tradición, tras salvar la sempiterna barra del Guadalete, que tantos naufragios y víctimas se cobraba, de ofrecer una oración a quienes habían fallecido en tan traicionero lugar y hacer una colecta para oficiar misas por el
luminoso siglo XVIII y la decadente primera mitad del XIX. Así, por ejemplo, las broncas y peleas mantenidas en el muelle de la Pescadería portuense (frente al Castillo de San Marcos) entre los barqueros y caleseros por hacerse con los pasajeros; la tradición, tras salvar la sempiterna barra del Guadalete, que tantos naufragios y víctimas se cobraba, de ofrecer una oración a quienes habían fallecido en tan traicionero lugar y hacer una colecta para oficiar misas por el  eterno descanso de los difuntos; la vieja costumbre, mantenida durante siglos -la inmortal picaresca española-, de exigir a los incautos viajeros extranjeros una cantidad de más por el pasaje una vez en mar abierto; o los tumultuosos embarques de los gaditanos para asistir a las célebres corridas en el coso portuense y a la Feria de la Victoria, de los que nacieron populares sainetes -p. ej., Los faluchos del Puerto (1834)- y popularísimas canciones, como Los toros del Puerto (1841), la canción más popular en la España de la segunda mitad del XIX: “dio la vuelta a Europa”, dijo de ella Antoine de Latour; que comenzaba con el evocador pregón…“¡Que vivan los cuerpos güenos / que viva la gente crúa! / Avechucho, / atrácame ese falucho.”
eterno descanso de los difuntos; la vieja costumbre, mantenida durante siglos -la inmortal picaresca española-, de exigir a los incautos viajeros extranjeros una cantidad de más por el pasaje una vez en mar abierto; o los tumultuosos embarques de los gaditanos para asistir a las célebres corridas en el coso portuense y a la Feria de la Victoria, de los que nacieron populares sainetes -p. ej., Los faluchos del Puerto (1834)- y popularísimas canciones, como Los toros del Puerto (1841), la canción más popular en la España de la segunda mitad del XIX: “dio la vuelta a Europa”, dijo de ella Antoine de Latour; que comenzaba con el evocador pregón…“¡Que vivan los cuerpos güenos / que viva la gente crúa! / Avechucho, / atrácame ese falucho.” Y es destacable la insistencia de muchos autores –nacionales y extranjeros- por remarcar el carácter festivo con que los pasajeros, mayormente de las clases populares, vivían las travesías, con frecuencia convertidas, si el tiempo acompañaba, en diversiones populares improvisadas y envueltas por la luz, el aire, el horizonte y el cielo de la mítica bahía gaditana. Era entonces el tiempo de las risas, los chascarrillos, de cantar romances y canciones ‘picantes’ de las que circulaban por la Baja Andalucía a fines del XVIII, los primeros balbuceos del flamenco, las voces altas y subidas de tono…, sobre las que en 1794 Blanco White, que aunque sevillano de cuna era más que medio inglés, intentaba explicárselo a sus lectores ingleses diciéndoles que eran “como una especie de tiroteo conversacional”.
Y es destacable la insistencia de muchos autores –nacionales y extranjeros- por remarcar el carácter festivo con que los pasajeros, mayormente de las clases populares, vivían las travesías, con frecuencia convertidas, si el tiempo acompañaba, en diversiones populares improvisadas y envueltas por la luz, el aire, el horizonte y el cielo de la mítica bahía gaditana. Era entonces el tiempo de las risas, los chascarrillos, de cantar romances y canciones ‘picantes’ de las que circulaban por la Baja Andalucía a fines del XVIII, los primeros balbuceos del flamenco, las voces altas y subidas de tono…, sobre las que en 1794 Blanco White, que aunque sevillano de cuna era más que medio inglés, intentaba explicárselo a sus lectores ingleses diciéndoles que eran “como una especie de tiroteo conversacional”.Los vapores (1841-1929)

A partir de la década de 1840 todo comenzó a cambiar con la llegada de los modernos vapores. Y ante la imposible competencia, los viejos faluchos empleados en las travesías fueron
 paulatinamente desapareciendo hasta extinguirse durante el último tercio del XIX. Los primeros vapores fueron el Coriano y el Betis, éste, el primer vapor abanderado en España, construido en 1817 en el trianero astillero de Los Remedios, en el que en julio de 1843 embarcó, en el muelle del Vapor, el general Espartero, recién depuesto como regente del reino, para comenzar, vía Cádiz y Gibraltar, su destierro en Inglaterra.
paulatinamente desapareciendo hasta extinguirse durante el último tercio del XIX. Los primeros vapores fueron el Coriano y el Betis, éste, el primer vapor abanderado en España, construido en 1817 en el trianero astillero de Los Remedios, en el que en julio de 1843 embarcó, en el muelle del Vapor, el general Espartero, recién depuesto como regente del reino, para comenzar, vía Cádiz y Gibraltar, su destierro en Inglaterra.Les sucedieron, siempre con base en Cádiz por ser gaditanos o radicados en Cádiz sus armadores, el Veloz, el Infante Don Enrique (que en el verano de 1846 remontó el Guadalete hasta El Portal para recoger a los aficionados taurinos jerezanos), el Andaluz, el Nerea, el Hércules, el Relámpago, el
 Pensamiento, el Algeciras, el Mazeppa…, hasta que en 1872 comenzó una dilatada etapa -prolongada durante 57 años- en la que el servicio de los vapores entre El Puerto y Cádiz estuvo en manos de la empresa que entonces fundó el naviero gaditano Antonio Millán Carrasco y que con los años llevaron sus hijos. Los vapores que cubrieron las travesías fueron el San Antonio, el Luisa, el Emilia, el Puerto de Santa María, el Puerto Real, el Mercedes, el Violeta, el Cristina y el Cádiz, que fue el último vapor, el que en la noche del 9 de julio de 1929, atracado como de costumbre en el muelle del Vapor, explotó al quedarse la caldera sin agua y se fue a pique, dejando inservible el muelle.
Pensamiento, el Algeciras, el Mazeppa…, hasta que en 1872 comenzó una dilatada etapa -prolongada durante 57 años- en la que el servicio de los vapores entre El Puerto y Cádiz estuvo en manos de la empresa que entonces fundó el naviero gaditano Antonio Millán Carrasco y que con los años llevaron sus hijos. Los vapores que cubrieron las travesías fueron el San Antonio, el Luisa, el Emilia, el Puerto de Santa María, el Puerto Real, el Mercedes, el Violeta, el Cristina y el Cádiz, que fue el último vapor, el que en la noche del 9 de julio de 1929, atracado como de costumbre en el muelle del Vapor, explotó al quedarse la caldera sin agua y se fue a pique, dejando inservible el muelle.Las motonaves Adriano (1930-2011)

De inmediato, el gerente de la empresa, José María Millán, marchó a Sevilla, donde se celebraba la Exposición Iberoamericana, y contactó con Antonio Fernández ‘el Adriano’, que de su Galicia natal había llegado para visitar el pabellón de Cuba -a donde de joven emigró buscando
 fortuna, y bien que la encontró- y para poner en servicio entre Sevilla y el sanluqueño muelle de Bonanza, mientras durase el evento y con miras turísticas, el barco que en 1927 diseñó y construyó en la ferrolana playa de Maniños, el Adriano I. Millán le propuso hacerse cargo de la travesía a condición de que la empresa familiar continuara siendo la consignataria de la línea. Antonio Fernández aceptó la propuesta. Y el Adriano I se hizo andaluz.
fortuna, y bien que la encontró- y para poner en servicio entre Sevilla y el sanluqueño muelle de Bonanza, mientras durase el evento y con miras turísticas, el barco que en 1927 diseñó y construyó en la ferrolana playa de Maniños, el Adriano I. Millán le propuso hacerse cargo de la travesía a condición de que la empresa familiar continuara siendo la consignataria de la línea. Antonio Fernández aceptó la propuesta. Y el Adriano I se hizo andaluz.Aunque no se construyó para navegar por mar abierto sino por la ría de Ferrol -apenas tenía calado, era plano-, el primero de los Adriano tuvo una buena y larga vida, un cuarto de siglo surcando a diario la bahía. A partir de 1934 -cuando los Millán dejaron de ser los consignatarios- las travesías las compartió, hasta que se “jubiló” en 1955, con un hermano menor, el Adriano
 II, también nacido en aguas gallegas, donde dio sus primeros pasos en 1932. Que tenía una traza más elegante y un aire más marinero que el primero, y más amplio, con capacidad para 400 pasajeros en sus tres alturas, cubierta, sobrecubierta y toldilla. Y lo que era más importante: lo construyó Antonio Fernández pensando en el calado del río y en las corrientes y vientos reinantes en la bahía gaditana. Este era el del célebre pasodoble ‘Vaporcito del Puerto’ de Paco Alba que cantaron Los hombres del mar en el Carnaval de 1965 y desde entonces entonado como el himno de la bahía gaditana no oficial que para muchos es (a veces rematado con el Asturias patria querida).
II, también nacido en aguas gallegas, donde dio sus primeros pasos en 1932. Que tenía una traza más elegante y un aire más marinero que el primero, y más amplio, con capacidad para 400 pasajeros en sus tres alturas, cubierta, sobrecubierta y toldilla. Y lo que era más importante: lo construyó Antonio Fernández pensando en el calado del río y en las corrientes y vientos reinantes en la bahía gaditana. Este era el del célebre pasodoble ‘Vaporcito del Puerto’ de Paco Alba que cantaron Los hombres del mar en el Carnaval de 1965 y desde entonces entonado como el himno de la bahía gaditana no oficial que para muchos es (a veces rematado con el Asturias patria querida). 
Compartió las travesías con el última de la saga, el Adriano III, hasta 1982, el que se construyó en 1955 en la ría de Vigo; ya saben, el BIC que dejó de escribir su propia historia y que por la negligencia de unos y la desidia de otros se convirtió en un RIP.
 Los tres Adriano -los ‘vapores’ que no lo eran- siempre irán asociados a la figura de José Fernández Sanjuán (1909-2001), sobrino de El Adriano y para todos, ‘Pepe el del Vapor’. Una institución de la bahía y todo un ejemplo de vocación y entrega a un oficio, a una sociedad y a un paisaje, uniendo a diario Cádiz y El Puerto durante 68 años.
Los tres Adriano -los ‘vapores’ que no lo eran- siempre irán asociados a la figura de José Fernández Sanjuán (1909-2001), sobrino de El Adriano y para todos, ‘Pepe el del Vapor’. Una institución de la bahía y todo un ejemplo de vocación y entrega a un oficio, a una sociedad y a un paisaje, uniendo a diario Cádiz y El Puerto durante 68 años.La editorial portuense El Boletín que dirige Eduardo Albaladejo acaba de publicar De El Puerto a Cádiz. Los barcos del pasaje en la bahía de Cádiz (siglos XV-XXI), donde también rememoro las otras líneas que existieron: de Cádiz a Puerto Real, los vapores del Dique de Matagorda, los ‘barcos de la hora’ de Rota, la navegación por los caños de San Fernando y Chiclana…
Hoy la historia de los ‘barcos del pasaje’ continúa con el servicio que desde 2006 prestan los catamaranes entre El Puerto y Cádiz y de Rota a Cádiz, herederos de aquellos viejos faluchos, vapores y motonaves que cruzaron la bahía -al menos- durante 500 años, día a día, como se conforman las pequeñas-grandes historias de la cotidianidad.
Enrique Pérez Fernández
Observación: situando el cursor sobre una fotografía, podremos leer el pie de foto. Si pulsamos sobre cualquiera de ellas, podrán verse todas a pantalla completa.
Artículo publicado en DIARIO DE JEREZ, el 25/06/2017